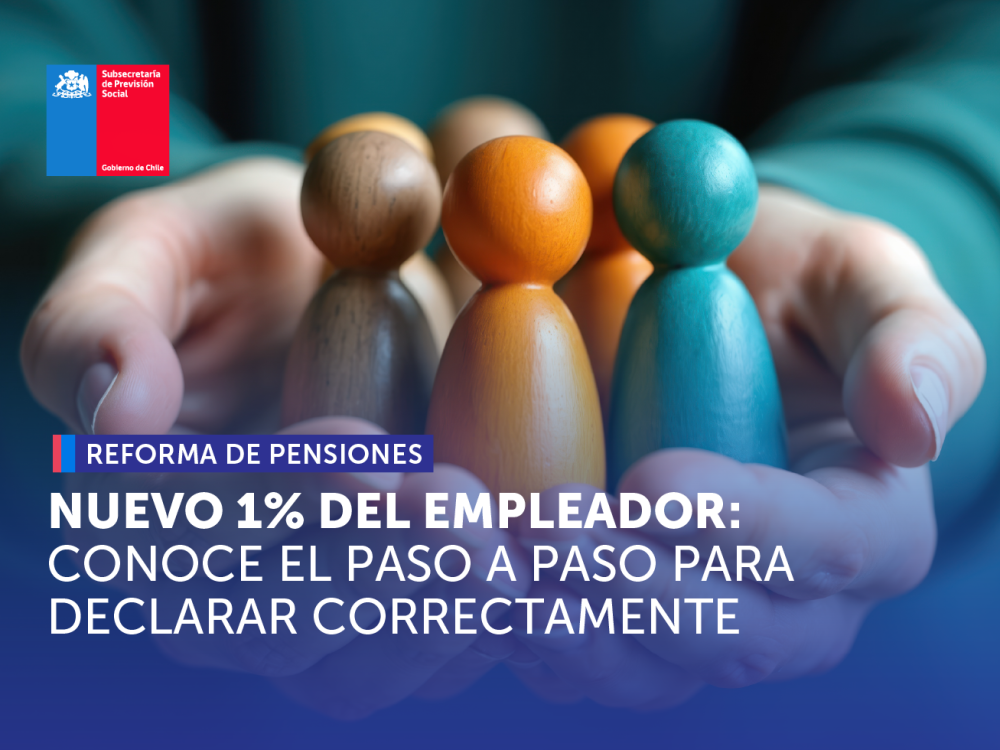“Lo que antes era aceptado en nuestros espacios de trabajo, hoy debe ser erradicado”: Subsecretario Reyes en actividad sobre Ley Karin en la Universidad de Chile
Octubre 21, 2024
Subsecretario Claudio Reyes participa en Expo Inclusión 2024
Octubre 23, 2024- Consejo de Monumentos Nacionales aprobó por unanimidad las solicitudes de declaratoria, que abarcan los 1.214 documentos del destacado líder sindical –que va desde 1953 a 1963- y los 542 trabajos de grado desde 1929 a 1998. Esto, en el marco del centenario de la previsión social en Chile, que celebra la publicación, en 1924, de la Ley de Seguro Obrero.
Hasta fines del siglo XIX, el apoyo a los más necesitados en temas de salud, infancia o trabajo funcionaba solo a través de la caridad y la beneficencia. Esto, en medio de una fuerte migración campo ciudad, crisis sanitaria, una república oligárquica cuestionada y la “cuestión social” en medio del debate. Pero en 1924 se dio un paso de enorme impacto: se promulgó la Ley 4.054 de Seguro Obrero Obligatorio, que cubría riesgos de invalidez, vejez y muerte, y otorgaba beneficios asistenciales de salud.
Hoy, a cien años del inicio de la previsión social en Chile, el Consejo de Monumentos Nacionales (CMN) aprobó en su sesión plenaria la solicitud de declaratoria de dos importantes archivos que responden a esta temática: las tesis y memorias de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad Católica (fundada en 1929, una de las más antiguas de América Latina) y los 1.214 documentos que conforman el Archivo (de 1953 a 1963) de Clotario Blest, el líder sindicalista que luchó por los derechos de los trabajadores y logró su unión a través de la creación, en 1953, de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT).
“Estos archivos, tan distintos entre sí, dan cuenta de cómo se fue conformando el Estado asistencial. Por una parte, los archivos de don Clotario Blest revelan los esfuerzos para alcanzar la unidad sindical para la obtención de mejores condiciones de vida y trabajo para las y los trabajadores. Y las tesis de la Escuela de Trabajo Social de la PUC, cuya autoría es mayoritariamente femenina, son el reflejo de la profesionalización del trabajo de la mujer en un campo tradicionalmente ocupado por las órdenes religiosas y por la beneficencia; reflejando el tránsito, aunque inacabado, desde un enfoque asistencial hacia otro colaborativo”, dijo la subsecretaria del Patrimonio Cultural y presidenta del CMN, Carolina Pérez Dattari.
A su vez, el subsecretario de Previsión Social, Claudio Reyes, destacó la acogida del Consejo de Monumentos Nacionales, por la solicitud realizada en conjunto, de declarar Monumento Nacional al Archivo Clotario Blest y las tesis que conforman el archivo de la Escuela de Trabajo de la Pontificia Universidad Católica de Chile, ya que “dan cuenta de la historia sindical de este siglo, siendo un valioso testimonio de cómo la lucha de trabajadores y trabajadoras han ido contribuyendo a lo que nos anima, que es el centenario de la seguridad social. Al mismo tiempo el conjunto de tesis es también otro testimonio de cómo se han ido implementando metodologías, formas de trabajo que hacen de alguna manera una construcción de la seguridad social en Chile. Ambos monumentos históricos declarados contribuirán a fortalecer la memoria de este centenario”.
A la sesión, realizada en el Palacio Pereira el miércoles 23 de octubre, asistieron el subsecretario de Previsión Social, Claudio Reyes, y la directora de la Escuela de Trabajo Social de la PUC, María Olaya Grau Rengifo, quienes valoraron la decisión del CMN de acoger la solicitud de declaratoria y el acuerdo de solicitar a la ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio la dictación del decreto respectivo.
DETALLE DE LOS ARCHIVOS
En el caso del Archivo de Clotario Blest –compuesto de documentos acumulados por el líder de los trabajadores y actualmente en el Archivo de la Administración Pública-, la solicitud fue planteada por Oscar Ortiz Vásquez, presidente de la Fundación Clotario Blest. Los consejeros reconocieron dentro de sus valores que es un “testimonio material único e irrepetible para el conocimiento de la gestación y consolidación de la primera multisindical de Sudamérica” y cuya integridad “asegura una lectura del contexto de gestación y de consolidación de la CUT; con contenidos trasversales al sindicalismo, a la política y a la defensa de los derechos humanos”.
Las memorias y tesis de Trabajo Social, a su vez, fueron solicitadas por el rector Ignacio Sánchez, e incluyen documentos realizados entre 1929 y 1998. En su inicio, la Escuela de Trabajo Social fue concebido como un centro de profesionalización y proliferación de todas las “profesiones sanitarias femeninas” (visitadoras sociales, enfermeras y matronas), y en 1932 realizó uno de los primeros diagnósticos de la protección social en Chile. Entre las memorias se encuentran los trabajos de Irene Frei y Nidia Aylwin, entre otras destacadas profesionales, mientras que las temáticas abarcan alcoholismo, establecimientos sociales, higiene y asistencia judicial a los pobres, por mencionar algunas.